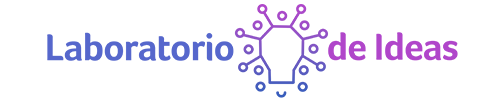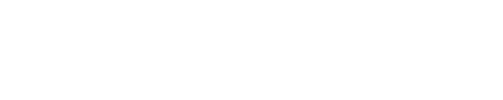Derechos humanos, ciencia y memoria en peligro.

Durante un conversatorio organizado por la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad se debatió sobre el ataque del Gobierno a los organismos de derechos humanos y a las instituciones científicas. El aporte de las ciencias sociales a la reflexión sobre las políticas de supresión de la memoria.
El conversatorio “La ciencia y los derechos humanos en Argentina 2025” se desarrolló de manera virtual el pasado jueves 20 de febrero, con la participación del genetista Víctor Penchaszadeh y los antropólogos Ludmila da Silva Catela (CONICET, UNC, UNLP) y Darío Olmo (UNC, UPC). El encuentro organizado por la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS) fue moderado por la bioingeniera Emilce Moler (Red PLACTS), quien resaltó la importancia de este conversatorio en “estos momentos aciagos de nuestro país, de la ciencia, la tecnología, la política científica y los derechos humanos”.
Da Silva Catela, exdirectora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y directora del Doctorado en Antropología de la UNC se refirió a los nuevos discursos de odio que surgen y al uso de palabras como “supresión, desaparición, exterminar, extirpar, desaparecer”. También dijo que “en la actualidad de la Argentina estamos en un momento de supresión de memoria”, en la que “el Gobierno construye una nueva narrativa sobre derechos humanos no solo con el uso de las palabras, sino también vaciando instituciones y archivos, desconociendo autonomías de funcionamiento y presupuestos asignados por ley”.
En un contexto en el que desde el Gobierno “se atacan luchas y derechos conquistados”, da Silva Catela destacó que “en este nuevo programa político-ideológico hay un enfoque de los derechos humanos que ya no prioriza lo colectivo sino lo individual, y la lógica del mercado como un nuevo ordenador de la visión del mundo”.
Discursos de odio, negacionismo, visitas de legisladores a genocidas en la cárcel y vaciamiento de las instituciones de derechos humanos con el despido de cientos de trabajadores han llegado con el Gobierno de Milei. “Cómo fue posible esto? Es nuestra obligación como cientistas buscar respuestas”, dijo Olmo, expresidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante su intervención. Y agregó: “Ahora es un buen momento para reflexionar, para trabajar, para pedir la opinión y compartir lo que hicimos, para tratar de ser honestos con la historia y con sus complejidades”.
Para da Silva Catela, “desde el sistema científico el papel que debemos tener es de distancia crítica para comprender este proceso, en términos históricos y no solo de coyuntura, sobre cuáles memorias quedaron relegadas, resentidas y por qué hoy ocupan el espacio público”. Y agregó: “Las memorias no mueren por decreto, nunca habrá una sola memoria, sino varias en disputa de diferentes colectivos. Si aceptamos que las memorias son procesos sociales complejos, no podemos rendirnos a que un gobierno pueda borrarlas. Son procesos de resistencia, hay un derecho a la memoria y esta lucha implica sostenernos firmes frente a quienes, de manera contraria, reivindican una memoria estática”.
Penchaszadeh, genetista y uno de los creadores del primer índice de abuelidad, sostuvo que “es legítimo intentar explicar la anomalía de la elección de diciembre de 2023, pero que no es única de la Argentina, ya que otros países también se han volcado a la ultraderecha. Hace 10 años nadie se imaginaba lo que está ocurriendo ahora pero la memoria no se puede borrar. El mejor ejemplo son las Abuelas de Plaza de Mayo, como vehículos y portadoras de una memoria que no va a desaparecer nunca”.
La memoria en los jóvenes y el rol de la ciencia
El por qué del vuelco del voto joven a Milei fue otro de los aspectos sobre los que se habló en el conversatorio. “Es todo muy reciente como para hacer un balance, no hay muchas herramientas. Ni siquiera pudimos pensar qué pasó en la pandemia con los jóvenes, ahí hay un elemento a tomar en consideración. Creo que tenemos que estar un poco más abiertos y generosos en el pensamiento que los jóvenes tienen sobre el pasado”, sostuvo da Silva Catela.
“Cuando uno entra en contacto con jóvenes, se observa que hay mucho desconocimiento en las cuestiones de derechos humanos, en los procesos que vivió la Argentina, o lo ven como ciertas efemérides escolares”, se lamentó el físico Gabriel Bilmes (UNLP), también integrante de PLACTS.
Bilmes también se preguntó por “el modelo de ciencia vinculado a cuestiones concretas que impactan en la sociedad, que no ha sido reproducido, y ahí hay un problema del propio sistema científico-tecnológico, que tiene una alta capacidad para poder resolver problemas pero sin darle peso al criterio de importancia, de resolver demandas. Esa disfunción, que tiene un origen absolutamente geopolítico, se expresa en la actitud cientificista”.
En el contexto actual de destrucción del sistema científico-tecnológico por parte del Gobierno, “el CONICET pasó a ser un foco de desprestigio y desfinanciamiento desde el Gobierno, desconociendo aspectos como el funcionamiento interno, que es de absoluta transparencia”, destacó da Silva Catela.
Bilmes resaltó que, durante la pandemia, “hubo una manifestación exitosa en la que se tomaron demandas específicas y el complejo científico-tecnológico respondió. Eso no fue retomado durante la última parte del gobierno de Alberto Fernández, porque sigue siendo sólida la mirada científicista en el sector. Y, de hecho, ahora más todavía: en el CONICET, sus autoridades, el propio directorio, es cómplice de colaboracionismo frente a la situación que se está viviendo, con el argumento de que podría venir algo peor”. Y concluyó: “Tenemos que repensar qué tipo de ciencia y tecnología necesitamos en un proyecto de país, que es esencialmente lo que le está faltando a la mitad de la sociedad que no votó a este gobierno”.

Bruno Massare
Agencia TSS - UNSAM